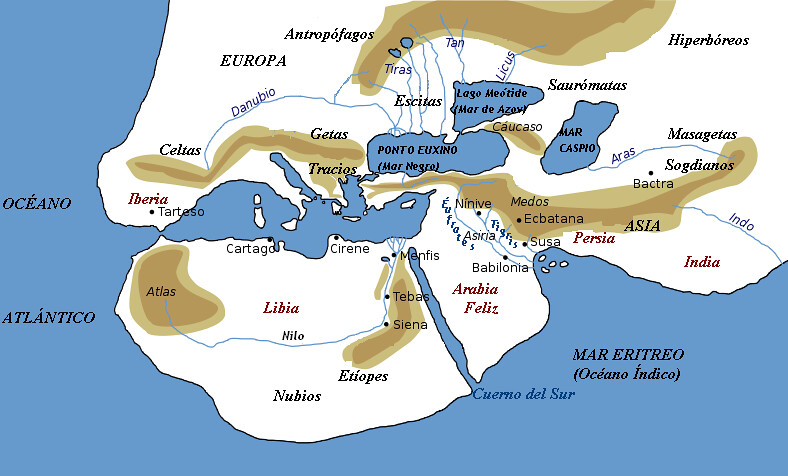Rubjerg Knude
Al ver las imágenes de este faro, lo primero que le viene a uno a la mente son las costas africanas que alguna vez hemos visto, en las cuales los desiertos llegan hasta el océano. Es fácil imaginar un faro olvidado al que el paso del tiempo y las gigantescas dunas le han cobrado factura.
Pero la ubicación de este faro dista bastante del inhóspito continente africano.
El faro de Rubjerg Knude se encuentra la península de Jutlandia, en Dinamarca y es la porción de tierra más septentrional del continente europeo. Se podría considerar como la Finisterre de Dinamarca, aunque el faro se encuentra en la parte occidental de la península, a unos pocos kilómetros de Skagen.
Toda la península está considerada por los Daneses como una especie de Riviera turística, las costas de abruptos acantilados y gigantescas dunas vírgenes se encuentras salpicadas de pequeños pueblos pesqueros que, desde tiempos inmemorables se han dedicado a extraer los frutos del siempre peligroso y embravecido mar del norte.
El Rubjerg Knude lighthouse, se construyó en el año 1900 con un coste de 74.000 coronas. Para su ubicación se eligió un lugar privilegiado en lo alto de un acantilado a 60 metros sobre el nivel del mar, a estos 60 metros le tenemos que sumar los 23 metros del faro, lo cual nos dan 83 metros de altura, que eran capaces de hacer llegar la luz de sus linternas a más de 42 kilómetros mar adentro.
En los 68 años que el año estuvo operativo siempre se auto gestionó su propia energía, primero con su propia fábrica de gas, hasta el año 1908, durante los siguientes 40 años funcionó con petróleo y, a partir de 1948, se instaló una turbina acuática para su suministro eléctrico continuo.
Pero los ingenieros que decidieron su ubicación, subestimaron el poder y la movilidad de las gigantescas dunas y lentamente, éstas fueron avanzando y ganando terreno hacia los acantilados hasta que acabaron por rodear el faro, haciendo prácticamente invisible su haz de luz para los barcos. El coste de su mantenimiento se volvió algo desorbitado y finalmente, el 1 de agosto de 1968, el faro fue clausurado.
En las décadas de los ochenta y noventa, sus instalaciones fueron usadas a modo de museo, cafetería y centro turístico de la zona, pero una nueva crecida de las dunas en el año 2002 sepultaron literalmente todas las instalaciones, quedando desde entonces en total desuso.
Como curiosidad sobre esta zona, decir que Isak Dinesen se inspiró en estas dunas y escribió entre ellas su famosa “Memorias de Africa”.
El faro de Rubjerg Knude se encuentra la península de Jutlandia, en Dinamarca y es la porción de tierra más septentrional del continente europeo. Se podría considerar como la Finisterre de Dinamarca, aunque el faro se encuentra en la parte occidental de la península, a unos pocos kilómetros de Skagen.
Toda la península está considerada por los Daneses como una especie de Riviera turística, las costas de abruptos acantilados y gigantescas dunas vírgenes se encuentras salpicadas de pequeños pueblos pesqueros que, desde tiempos inmemorables se han dedicado a extraer los frutos del siempre peligroso y embravecido mar del norte.
El Rubjerg Knude lighthouse, se construyó en el año 1900 con un coste de 74.000 coronas. Para su ubicación se eligió un lugar privilegiado en lo alto de un acantilado a 60 metros sobre el nivel del mar, a estos 60 metros le tenemos que sumar los 23 metros del faro, lo cual nos dan 83 metros de altura, que eran capaces de hacer llegar la luz de sus linternas a más de 42 kilómetros mar adentro.
En los 68 años que el año estuvo operativo siempre se auto gestionó su propia energía, primero con su propia fábrica de gas, hasta el año 1908, durante los siguientes 40 años funcionó con petróleo y, a partir de 1948, se instaló una turbina acuática para su suministro eléctrico continuo.
Pero los ingenieros que decidieron su ubicación, subestimaron el poder y la movilidad de las gigantescas dunas y lentamente, éstas fueron avanzando y ganando terreno hacia los acantilados hasta que acabaron por rodear el faro, haciendo prácticamente invisible su haz de luz para los barcos. El coste de su mantenimiento se volvió algo desorbitado y finalmente, el 1 de agosto de 1968, el faro fue clausurado.
En las décadas de los ochenta y noventa, sus instalaciones fueron usadas a modo de museo, cafetería y centro turístico de la zona, pero una nueva crecida de las dunas en el año 2002 sepultaron literalmente todas las instalaciones, quedando desde entonces en total desuso.
Como curiosidad sobre esta zona, decir que Isak Dinesen se inspiró en estas dunas y escribió entre ellas su famosa “Memorias de Africa”.